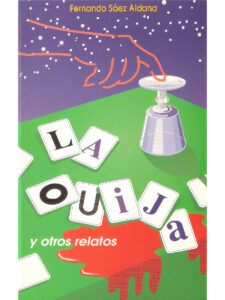 Título: La Ouija y otros relatos
Título: La Ouija y otros relatosPublicado por: Autoedición
Fecha de publicación: 1992
Páginas: 110
ISBN: 84-7359-379-0
Este libro contiene once relatos: La última voluntad del profesor Rabanera (Primer Premio del II Concurso "Juan de la Cuesta"), Un caso interesante (Accésit en el XII Premio de Narraciones Breves "Antonio Machado"), Paréntesis (finalista del II Concurso de Cuentos de Círculo de Lectores), En el pueblo no hay botica (premiado en el XI Concurso de Cuentos de Tribuna Médica), El mosaico, Café de amigas, La mesa, Dulce Nombre, El aprendiz, El peculiar desperfecto sexual de Constancio Mahave, El tordo de Peciña, Ruido de muelles y La ouija.
El más extenso, La ouija, narra una impactante experiencia personal parapsicológica que viví en mi juventud.
* * *
EL TORDO DE PECIÑA
Por increíble que pueda parecer ahora, a principios de los sesenta una población como Haro, distinguida en aquellos años de pacífico desarrollo con títulos como "muy noble y muy leal ciudad", "capitalidad de los vinos de Rioja", "ciudad hidalga, vino noble" y, sobre todo, aquella horterada mayúscula de "Costa del Vino", carecía de un colegio público o privado en el que los chavales del pueblo pudiésemos cursar los estudios de bachillerato, plan de 1956. Los varones, aclaro, porque, en desproporcionado contraste, existían dos colegios para niñas, regentados por sendas comunidades de monjas, a saber, el de "las francesas" (denominado así porque sus fundadoras provenían de Montpellier), hoy desaparecido, y el "la enseñanza", de la Compañía de María, un notable edificio situado a las afueras del pueblo y con aspecto de mansión de cuento gótico de terror o, lo que es lo mismo, de internado, nutrido de jovencitas procedentes en su mayoría del vecino País Vasco, y mayormente, de niñas de Bilbao (bastante hemos hablao), donde tanto éstas como las locales eran sometidas a todo tipo de refinadas sevicias, tales como sesiones de vainica, partidos de baloncesto, tecleo de mortales ejercicios de Czerny y sólo Dios sabe cuáles más.
Para nosotros, como digo, sólo había un llamado Instituto Laboral, orientado más bien hacia lo que hoy se conoce como Formación Profesional, cuya titulación no permitía el acceso directo a la Universidad. Así pues, todo harense que quisiera estudiar una carrera superior estaba obligado a abandonar su familia, su casa, sus amigos y su pueblo a la tierna edad de diez años para ingresar en un internado. Mi padre, que regentó hasta su jubilación la droguería más y mejor surtida de Haro, quiso que yo fuese a la universidad y, en consecuencia, un buen día me pusieron un traje gris de pantalón corto y corbata de nudo hecho y cuello de goma y me subieron al automotor de Miranda de Ebro, ciudad que bien podía haber sido bautizada como "muy noble y muy ferroviaria ciudad", "capitalidad de los interminables retrasos" y, desde luego, "Costa del Transbordo", dado que el traslado de un tren a otro continúa siendo en la actualidad una maniobra engorrosa y obligatoria si se pretende viajar por ferrocarril desde Haro a Vitoria, y viceversa. Así pues, durante las casi dos horas que costaba recorrer en tren los apenas cuarenta kilómetros que separaban mi pueblo de la capital alavesa no dejé de escuchar ni un solo instante de labios de mi padre aquella monserga de los estudios que él no tuvo la suerte de tener, pero que yo en cambio iba a poder disfrutar, del sacrificio económico que ello le supondría y de que todo lo hacía para que yo fuese un hombre el día de mañana, mientras mi madre callaba, asentía de vez en cuando con la cabeza y, cuando dejaba de distraerse mirando por la ventanilla, lloriqueaba. Yo, mientras tanto, no dejaba de pensar en la tienda de mi padre. Como una de esas sofisticadas trampas que algunos animales tienden para depredar a sus víctimas, a mí el olor de la droguería me atraía, y me atrapaba. Durante los diez años escasos que duró mi niñez pasé muchas horas sentado en un rincón de la tienda, aspirando con los ojos cerrados aquella embriagadora mezcla de penetrantes aromas procedentes de pinturas, disolventes, colas y matarratas. Creo que me hubiese hecho cargo del negocio familiar sólo por su inefable olor, aunque mi padre, sin duda para disuadirme de lo contrario, siempre decía que con los años te acostumbras y terminas no oliendo nada. De manera que, como primer paso para llegar a ser alguien en la vida, di con mis huesos a medio hacer en el colegio de Santa María de Vitoria, Marianistas, en régimen de pensión completa.
En dicho colegio, como en todos los internados, los alumnos estábamos divididos en dos grandes grupos: los internos o desterrados y los externos o indígenas. Era tradicional que los externos sintieran cierto desprecio hacia nosotros, pues nos tenían poco menos que por expósitos y, dado que "los Marias" era el colegio de los niños bien de una capital de provincia bien, ellos iban siempre mejor vestidos que nosotros y, más que mejor vestidos, más limpios, al tenerles sus madres todo el día en perfecto estado de revista, mientras que si tú te echabas un lamparón en la camisa durante el desayuno del lunes, por ejemplo, permanecías condecorado hasta la muda del jueves, de manera que es fácil comprender por qué los externos, por regla general, olían también mejor que los internos.
Entre estos últimos había, a su vez, dos grupos claramente diferenciados, cuyos prototipos encarnaban a la perfección los respectivos sectores opuestos de la sociedad vasca de los cuales procedían: el borono de caserío y el niño pera de Neguri. El primero calzaba alpargata y era aldeano, pelotari, trotamontes y euscalduna. Nacionalista congénito y alevín de independentista, las circunstancias que habían resultado en su internamiento eran muy parecidas a las mías. El segundo calzaba Sebagos, jugaba al tenis y era elegante, jactancioso y fardón, un auténtico bonito del norte (de España). Despreciaba al morrosko y había dado en interno bien como correctivo, por tratarse de un pésimo estudiante, o como un signo externo de riqueza más del próspero industrial de la margen derecha.
Junto a estos dos estamentos, cuyos individuos suponían el noventa y cinco por ciento de los internos, convivía en difícil equilibrio una minoritaria y exótica miscelánea de maquetos (no vascos) integrada por unos pocos burgaleses, algún pasiego, varios mejicanos y dos o tres riojanos. De unos de éstos paisanos míos o, mejor dicho, de su magnífica hazaña, es de lo que hablaré a continuación. Se apellidaba Peciña y era de San Torcuato, un pueblecito de la Rioja Alta próximo a Santo Domingo de la Calzada. No recuerdo su nombre de pila, ni el de ningún otro compañero, pues jamás lo empleábamos para llamarnos o hacer mención unos de otros. Eso sí, aún sería capaz de recitar de memoria la lista completa de los apellidos de mi curso, prácticamente inalterada a lo largo de siete años: Abecia, Badiola, Bastida, Belacortu... hasta Viteri, Zárate y Zulaica, cuarenta y cuatro nombres en total.
El tal Peciña era un tipo bastante huraño y reservado. Tenía pocos amigos, rara vez bromeaba o sonreía y no practicaba deporte alguno, lo que suponía una grave automarginación social, además de ponerte en el certero punto de mira de los cazadores de vocaciones, ya que allí el trayecto entre la melancolía y el misticismo se cubría con tan sólo un par de buenos paseos charlando del brazo del director espiritual. No obstante, Peciña debía ser bastante listo pues, aparte de eludir el noviciado, aunque sus calificaciones no eran ni brillantes ni catastróficas, lo aprobaba siempre todo sin que nadie le hubiese visto jamás estudiar ni un minuto fuera de las clases y llegó incluso a destacar discretamente en matemáticas.
Pues bien, una fría mañana de noviembre vitoriano, Peciña pasó espectacularmente del anonimato al imperecedero esplendor de la fama, tan sólo segundos después de mover el vientre en uno de los retretes que, en número de diez o doce, se alineaban al fondo del patio del colegio, junto al cobertizo. Dado que las letrinas eran universalmente utilizadas como fumaderos clandestinos en los internados, todas sus puertas, pintadas de un verde chillón, tenían una o varias estrechas perforaciones a modo de mirillas para vigilar a través de ellas desde dentro y poder así detectar a tiempo la proximidad de los "cuervos", denominación que recibían los marianistas en la jerga colegial por ir siempre vestidos de negro. Aunque la cosa del tabaco estaba tolerada generalmente, siempre había alguno con el día jodón que a la hora del recreo levantaba el vuelo desde su observatorio hasta la zona más conflictiva del patio, en busca de guerra. Esta jerga a la que he acabo de hacer alusión era muy rica pero, desafortunadamente, apenas recuerdo una docena de palabras de su vocabulario. "Cheques", por ejemplo, era el nombre que le dábamos al papel higiénico, quizá porque su escasez hacía de él un bien muy apreciado. Todos los internos llevábamos cheques en algún bolsillo del pantalón en previsión de cualquier emergencia, ya que muchas veces el primer pitido del tren te avisaba cuando la máquina ya estaba entrando en agujas, metáfora inolvidable que le escuché a un factor de la Renfe en los aseos de la estación de Miranda de Ebro en el transcurso de uno de aquellos transbordos a los que he aludido y que tuve que padecer, como una maldición bíblica, cada siete días y a lo largo de siete años. Por cierto que en el mercado negro de mi internado era bastante corriente el trueque de cheques por cigarrillos, o de éstos por "chaos", esto es, mordiscos al bocadillo de los recreos, muy solicitados por los muertos de hambre de los externos, y que nos arrancaban a cambio de favores que consistían habitualmente en pequeñas gestiones en el mundo exterior, vetado para nosotros. Ya he dicho que nuestro lenguaje coloquial constaba de otros muchos términos, pero sobre todo había uno que, gracias a Peciña, jamás olvidaré: "tordo".
Así era como llamábamos a un buen excremento, y que nadie me pregunte por qué, pues no sabría satisfacer su curiosidad. Ahora bien, no vaya a pensarse que cualquier deposición era merecedora de tal sobrenombre. No. Un tordo era un zurullo como Dios manda, expulsado de una sola vez, entero, rectilíneo y sólido, de anchura y longitud respetables, recio, de olor intenso aunque soportable, y uniformemente coloreado, sin jaspeados delatores de impurezas o sintomáticos de ocultas enfermedades. Un buen tordo se detectaba antes incluso de abrir la puerta y aunque su deyector se hubiese fumado dos celtas sin filtro durante el parto. Demasiado jóvenes aún para bravuconear con otro tipo de gestas condicionadas a la generosidad de unas dimensiones, exagerábamos las medidas del producto de nuestras defecaciones como pescadores describiendo sus capturas. Pues bien, aquella mañana, Peciña evacuó el tordo más portentoso de la historia del Colegio, que precisamente se disponía a cumplir las bodas de diamante de su presencia en Vitoria. Ni los repetidores más recalcitrantes de preu recordaban una cosa igual.
Sucedió nada más comenzar el recreo de las once, y el inmediato descubrimiento de la proeza provocó un revuelo frente a la puerta del evacuatorio sólo comparable al de las peleas más memorables. Yo tuve la suerte de ser de los primeros en asomarme para admirar el prodigio. Era un retrete de los llamados "de taza turca", es decir, que carecen de asiento y en su lugar presentan dos huellas para asentar los pies y un sumidero central, estratégicamente ubicado un poco más atrás, en el fondo del receptáculo. El tordo de Peciña, tieso como una vara, grueso como una morcilla y largo como un segundo trimestre, yacía majestuosamente horizontal y perfectamente cilíndrico, contactando con la porcelana sólo en sus extremos y desafiando así orgullosamente la totalidad de las leyes de la gravedad, cruzado sobre el orificio circular del desagüe, como abandonado por alguien que hubiese desistido de ensayar un experimento físico imposible. La noticia corrió con esa vertiginosa velocidad con que se propagan los rumores más excitantes en un colegio, y no tardó en formarse una larga cola ante el lugar del milagro. "¿Has visto el tordo de Peciña?", fue la pregunta más formulada y afirmativamente contestada durante varios días por los numerosos alumnos del colegio, conscientes de estar asistiendo a un gran acontecimiento. Verdaderamente, aquél magnífico chorizo era doblemente merecedor de asombro al haber sido elaborado en la ampolla rectal de un interno, cuya insuficiencia alimentaria crónica hacía impensable la producción de un escíbalo de aquellas características, tanto morfológicas como organolépticas.
El impacto social del fenómeno fue tal que provocó la espontánea formación de piquetes a la puerta del retrete para evitar que aquella maravilla de la naturaleza desapareciese a manos del encargado. Éste, como todos los limpiadores de letrinas, era un hombre cojo, tuerto o ambas cosas, eternamente tocado con una boina mugrienta, y tenía la explicable mala leche reconcentrada de los que se dedican a limpiar la mierda del prójimo, sólo que en este caso, al tratarse de niños, podía además exteriorizarla cuando le venía en gana, blasfemando como sólo sabe hacerlo un peón al servicio de un convento. Así, cuando le suplicamos que no entrase en aquél retrete, blandió amenazadoramente el extremo metálico de la enorme manguera que utilizaba para llevar a cabo su labor y nos gritó aquello de "¡Quitarsus de ahí en eso, cagondiós!", expresión cuya brutalidad no logró amedrentarnos en absoluto, tal era el interés que teníamos en conservar intacto el gigantesco tordo. No sé cuantos paquetes de celtas tuvimos que darle a aquél animal durante los días siguientes en concepto de soborno para preservar nuestro tesoro del manguerazo. Pero lo conseguimos, y durante esos días, la impresionante reliquia quedó expuesta a la curiosidad y admiración de centenares de peregrinos de toda edad, procedencia y condición (internos y externos, boronos y peras, maquetos y autóctonos, preuniversitarios y párvulos) que guardaban fila esperando pacientemente su turno, afluencia de fieles que ya hubiese deseado el padre Blas para su Exposición de los viernes. Con el inevitable paso del tiempo, el tordo de Peciña fue deteriorándose poco a poco, mermándose, oscureciendo y resquebrajándose finalmente, hasta que un formidable chorro de agua acabó con su gloriosa existencia entre sonoros juramentos. A partir de entonces, Peciña el de San Torcuato, a pesar de continuar igual de taciturno y poco tratable que antes de conseguir su hazaña, dejó de ser un desconocido para convertirse en todo un héroe, pues en aquél mundo de disciplina cuartelera y alienante uniformidad sabía apreciarse en su justo valor cualquier éxito individual de peso obtenido como consecuencia directa de un esfuerzo personal.
Esta anécdota es uno de mis más vivos recuerdos de aquellos siete años de cautiverio. La he rememorado hoy porque, casualmente, hace unos días oí hablar de Peciña, el autor del mayor tordo que mis ojos hayan visto jamás. Resulta que es arquitecto, y digo yo que jamás proyectará ni ejecutará obra alguna que iguale en impacto visual, esbeltez y audacia técnica a su mítica deposición. Ni, por supuesto, que obtenga de un modo tan rotundo el aplauso y el reconocimiento unánimes de sus colegas.
