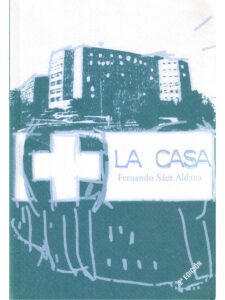 Título: La Casa
Título: La CasaPublicado por: Ediciones del 4 de agosto
Fecha de publicación: 2006
Páginas: 417
ISBN: 84-935048-1-5
En 1977 ingresé en el sistema hospitalario público como médico residente de primer año y en 2006 lo abandoné tras dimitir como jefe del mismo servicio y solicitar la excedencia voluntaria. Por el camino, fui médico adjunto, subdirector quirúrgico, director médico, director gerente y hasta Director del Área de Salud de La Rioja.
˝La Casa˝ fue el fruto literario de la inusual experiencia del paso por todos los escalafones de la jerarquía hospitalaria. Narra un día en la vida de un hospital público español, sin paños calientes ni concesiones a la ficción. En pocos meses hubo que lanzar una segunda edición.
El libro está dedicado a Ignacio, Guillermo e Isolda. Mis hijos.
Comprar en Amazon.es
* * *
- 9:45 -
-Señor presidente…
Al fin, tres cuartos de hora después de la entrada del paciente en el quirófano, iba a dar comienzo la operación. Tres cuartos de hora durante los cuales media docena de personas forradas de verde de la cabeza a los pies habían realizado los preparativos con la misma desgana y falta de prisa de un grupo de condenados a muerte obligados a cavar su propia tumba inmediatamente antes del fusilamiento. Era lunes por la mañana, el momento de máxima dureza en la aplicación del castigo divino heredado de sus primeros padres por un grupo de médicos, enfermeras y auxiliares de quirófano: trabajar para ganarse la vida. A las diez menos cuarto de la mañana de un lunes, casi dos horas después del inicio teórico de la actividad quirúrgica, una de las dos únicas personas presentes en el quirófano deseosas de que se llevara a cabo la intervención, el cirujano principal -la otra era el paciente- podía hundir por fin la hoja del bisturí en busca de una cadera desgastada. Pero antes…
-Señor presidente….
El cirujano, un hombretón cuya corpulencia obligaba a sus dos ayudantes a colocarse siempre al otro lado de la mesa, extendió su brazo en dirección al anestesista con el bisturí, la pinza de disección y una compresa doblada en triángulo, a modo de trastos de matar y capote en miniatura.
-Venga, Rafael, empieza ya de una puta vez, coño…
Mal asunto lo de Rafael. El anestesista, o sea, el presidente, no parecía dispuesto a seguir la broma. Otros días, cuando le seguía de buena gana al doctor Quiroga su parodia taurina de siempre, le llamaba por su nombre de guerra: Chicuelo. Pero, además de ser lunes, el doctor Bernabé Fernández (Berna a su vez cuando estaba de buenas) había tardado más de lo habitual en encontrar aparcamiento y además no había atinado en la raqui[1].
-Vamos, Berna, que sólo han sido siete pinchazos y un descabello, y hay que ver el morlaco que nos ha tocado en el lote.
Al coro de risillas apagadas siguió una gran expectación. Cuando se cabreaba de verdad, el picador Fernández era capaz de cualquier cosa. Pero además de un acceso de cólera, el doctor Quiroga ya no tenía nada que temer. Tenía al paciente sobre la mesa con el campo preparado y dormido de cintura para abajo, lo que impedía cualquier arrepentimiento o intento de huida de última hora. Que un anestesista a punto de jubilarse hubiese accedido a dormir aunque solo fuese medio paciente significaba que el otro medio podía presumir de gozar de una salud inmejorable. Porque antes de permitir su paso de los chiqueros al ruedo se había abalanzado sobre su historia clínica con el entusiasmo de un buscador de oro en su primer día y la esperanza de encontrar en su electrocardiograma, su radiografía de tórax o su estudio de coagulación el menor pretexto para suspender la intervención alegando agüeros sin fundamento científico. Sólo ante la alarmante sospecha de que el viejo miura con el anca desgastada pudiera estar más sano que un astronauta se había decidido a dirigirle la palabra, con el exclusivo fin de sonsacarle el menor síntoma de que su organismo no se encontrase aquella mañana tan bien como unas pruebas realizadas días antes parecían evidenciar. Una décima de fiebre, una ligera tos o una erupción cutánea sería suficiente. Superada esta nueva prueba en el mismo quirófano y ante la alarmantemente elevada probabilidad de tener que anestesiar, el anestesista se vio obligado a sacudirse la modorra del lunes y pasar a la acción: en primer lugar la dentadura y su riesgo de rotura en el caso de que al enésimo bajonazo sonara el tercer aviso y hubiera que meterle el tubo para dormirlo del todo. Mala suerte: el abuelo estaba desdentado. Estaba claro que la dificultad para encontrar aparcamiento sólo había sido el principio de un pésimo día que encima era lunes. Desesperado ante la inminente amenaza de tener que echarse una anestesia más a su chepa presenil, el doctor Fernández lo intentó todo: antecedentes de familiares con «rechazo al cloroformo» hasta segundo grado de consanguinidad, experiencias quirúrgicas desastrosas de familiares o conocidos, apocalípticas profecías de terribles complicaciones que podrían sobrevenir a pesar de hacer las cosas como Dios manda…, pero todo fue inútil. El septuagenario labrador no sólo estaba más sano que cualquiera de los allí presentes sino que, en contra de los deseos de la mayor parte de la cuadrilla y de la opinión de toda su familia, estaba decidido a operarse para librarse de los bastones y empuñar de nuevo la mula mecánica que una vez casi lo mata en el huerto. Esta inesperada información abrillantó súbitamente los ojos de Bernabé Fernández. Aquel hombre ya había sido anestesiado siete años antes para coserle las heridas producidas por el manejo imprudente de una máquina agrícola y este antecedente era el clavo ardiendo que podía salvarle la mañana. Así que se abalanzó de nuevo sobre el historial en busca de un expediente más antiguo y cuando la encontró examinó los papeles con minuciosidad de entomólogo. Para devolver el paciente a los corrales sólo necesitaba acreditar, por ejemplo, una dificultad para pincharle la raspa: «¡Mierda!»; cuando la mula fue a la primera, o un sangrado superior a lo esperado: «¡Maldita sea!»; ni noticia de transfusión entonces, o una bajada de tensión inexplicable, o un vómito al despertar, lo que fuera, pero: «¡Joder!»; nada de nada. Y aquello no era más que el principio. Hurgar en el historial del anciano que aguardaba imperturbable en su camilla soñando con cardos, tomates y lechugas le permitió conocer que, además de por los desgarros en las piernas, había sido intervenido anteriormente de hernia inguinal, de cataratas y de la próstata, sin la menor complicación registrada en su historial. Aquel hombre era un caso publicable de ausencia absoluta de contraindicación quirúrgica y con un mohín de disgusto el anestesista acabó dando el visto bueno al encajonamiento del paciente y su traslado hasta la mesa de operaciones. Para ello fue necesario salir en busca de los celadores, que animados por la perspectiva de no tener que cargar con ochenta y cuatro quilos de viejo si el anestesista suspendía la intervención, cosa más que probable a la vista del celo con el que lo estaba intentando, habían desaparecido pretextando inexistentes requerimientos de sus servicios en otros quirófanos.
-¡Celadores!, ¡celadores!, ¡celadores...!
Con el frenesí de un contribuyente reclamando la presencia de un inspector de hacienda para que revisara su declaración de la renta de los últimos diez años, la enfermera circulante llamó a los camilleros a voces pero bajando el volumen en cada nueva llamada, como si en realidad no quisiera que se presentaran. Uno de los cirujanos ayudantes, residente de cuarto año, rompió el silencio que siguió a la llamada sin respuesta.
-Como no vayas a buscarlos a la madriguera me parece que…
-¡Joé! –saltó la enfermera-, ya estamos con la misma de siempre... ¿Por qué tenemos que ir nosotras a buscarlos? A mí nadie me tiene que llamar para hacer mi trabajo, vamos, digo yo…
Tenía toda la razón pero sabía que su protesta no serviría de nada. Ninguno de los cuatro médicos tumbarreados en los asientos del antequirófano contraería un solo músculo para salir en busca de los celadores. La enfermera se plantó en jarras delante del grupo y se quedó mirándolos como diciendo: «si queréis operar, ya sabéis lo que tenéis que hacer». Ellos sabían lo que ella estaba pensando pero también que nunca se atrevería a decirlo en voz alta. Era cuestión de aguantar estoicamente el chaparrón y, después la enfermera saldría de caza en dirección al cuarto de estar de los celadores: la madriguera. Siempre pasaba lo mismo. Eran muchos años. El doctor Quiroga, Rafael (o el Chicuelo en los buenos ratos), clavó su mirada en el trasero de la exploradora hasta que desapareció por la esquina.
-Si es que no me hacen caso... –sentenció dándose palmaditas en la barriga por debajo de la camisola verde-. Deberían poner cabestros para que recojan a los celatas cuando se dispersan, y los metan en el quirófano.
-¿Mansos, dices? ¿No habíamos quedado que hurones? –replicó su residente de cuarto año para tirarle un poco de la lengua.
-Eso es para sacarlos de la madriguera –corrigió Quiroga-, pero una vez fuera hacen falta los cabestros, para llevarlos al encierro, ¿comprendes?
La enfermera, revestida con una bata puesta del revés a modo de capa, regresaba ya de la expedición a paso ligero, cruzada de brazos como si tuviera frío y moviendo de un lado para otro la cabeza medio cubierta por un gorro que evitaba cuidadosamente cubrir el flequillo que le caía hasta las cejas. Se plantó delante del improvisado cuarto de estar de los médicos y se mordió el labio inferior torcido para no soltar de golpe todo el cabreo.
-Qué, ¿ha habido suerte? -inquirió el doctor Quiroga mientras adivinaba los límites de la braguita que se transparentaba a la altura de sus ojos a menos de un metro de distancia.
-Desde luego, hay que ver qué poca vergüenza tienen –concluyó la enfermera reservándose por el momento los hallazgos de su incursión.
-A ver si lo adivino –simuló interesarse el doctor Quiroga mientras levantaba la mirada hasta el hueco entre los botones de la blusa donde se adivinaba el sujetador-: estaban preparando el almuerzo, ¿a que sí?
Era justamente eso, y la enfermera, desarmada, se limitó a negar con la cabeza en un gesto de desaprobación tan dirigido a los ojos del cirujano que éste, creyendo haber sido descubierto en su examen de ropa interior, dejó de palparse el tripón y se incorporó de un salto.
-Mujer, ten en cuenta que son casi las diez de la mañana, o sea que ya hace más de una hora que han redesayunado.
-¡Qué vergüenza...! ¡Y qué asco!
La enfermera se ajustó el gorrito de manera que no le estropeara el flequillo y entró en el quirófano con decisión. Quiroga no las tenía todas consigo. ¿Habría dicho lo último por él? La duda se disipó en cuanto aparecieron los celadores gritándose el uno al otro que no daban abasto y que no se podía estar en dos sitios a la vez. Lo había dicho por ellos. Seguro. Cuando al fin la cuadrilla al completo (paciente, anestesista, enfermeras instrumentista, de anestesia y circulante, cirujano, ayudantes y celadores) hizo el paseíllo hasta el quirófano ya no quedaba otro remedio que operar una cadera desgastada alojada en el interior de un labrador jubilado más fuerte que un roble y la maquinaria concebida para alcanzar ese objetivo se puso por fin en marcha. Mientras dos enfermeras disponían sobre varias mesas las voluminosas cajas metálicas que contenían el instrumental necesario para sustituir una cadera corroída por otra de metal, la otra asistía al anestesista en su tarea de inyectar un líquido anestésico en el interior de la columna vertebral del paciente mediante un pinchazo en la zona lumbar. La suerte de varas. Para ello era necesario mantener al paciente sentado de lado sobre la mesa, con las piernas colgando y el tronco inclinado hacia delante para facilitar la maniobra. Los encargados de poner en suerte al operando frente a la aguja-puya del anestesista eran los celadores. Los peones de brega. Si trasladar al paciente desde la camilla hasta la mesa de operaciones parecía ser una labor suprahumana, a juzgar por lo mucho que protestaban durante la maniobra, mantenerlo en esa posición mientras el anestesista le pinchaba la raspa era, a juzgar por el tenor de las quejas, un trabajo superior a los de Hércules. Y eso, acertando a la primera. Pero aquel lunes, que lo era también para los celadores, el doctor Fernández no estaba acertado con la espada y fueron necesarios ocho pinchazos entre bajonazos, sartenazos y descabellos antes de acertar en el sitio, lo que dejó absolutamente exhaustos a los monosabios. Una vez que el paciente ha humillado sobre la mesa de operaciones ya sólo se necesita la colaboración de uno de ellos para mantener elevada la extremidad mientras los cirujanos la pintan. Así que el liberado de esta tercera insoportable tarea salió disparado del ruedo en dirección al misterioso escondrijo que parecía atraer a los camilleros con una fuerza cinco veces superior superior a la gravedad, a juzgar por la rapidez con la que penetraban en él, equiparable en intensidad su lentitud para abandonarlo.
Después de embadurnar la piel del muslo con antiséptico, los cirujanos prepararon el campo quirúrgico colocando paños y sábanas estériles sobre el cuerpo del paciente hasta sólo dejar visible la zona operatoria, en la parte externa del muslo, que cubrieron con una tela adhesiva transparente. La circulante conectó el aspirador y el bisturí eléctrico, y eso significaba que el festejo podía comenzar. Claro está, con permiso de la autoridad competente y si el tiempo (horario, no meteorológico) no lo impedía.
-Señor presidente…
Sentado junto a la cabecera del paciente, el doctor Fernández ya había comenzado la tarea que una mañana más le haría soportable su permanencia en un quirófano, resolver el crucigrama del periódico, y su concentración le impidió escuchar la solicitud de venia para iniciar la faena.
El maestro Rafael Quiroga, alias Chicuelo, tuvo que insistir desde el albero.
-Señor presidente, por favor, que se impacienta el respetable.
La residente de primer año y la instrumentista intercambiaron el mismo leve cabeceo mientras la enfermera le pasaba a la doctora un paquete de compresas. Sin mover la cabeza, Bernabé Fernández lanzó la vista por encima de sus gafas de cerca en dirección al diestro que aguardaba su respuesta trastos de matar en mano. No podía verle la cara, sólo el par de ojos centelleando entre la mascarilla y el gorro calado hasta las cejas, pero imaginó la expresión socarrona y divertida del resto de su rostro y comenzó a claudicar.
-Chicuelo, que son las diez, hostia –reprendió el presidente en tono paternalista.
-Pues eso, venga, el pañuelo –machacó el diestro sin bajar el brazo.
El anestesista puso cara de resignación, le pidió una compresa blanca a la instrumentista y la asomó con desgana por encima del paño que a guisa de burladero separaba su territorio del de los cirujanos.
-¡Va por ustedes! –exclamó Quiroga mientras dedicaba la faena al imaginario tendido girando lentamente su corpachón sin bajar el brazo extendido.
A continuación, el diestro hizo ademán de lanzar hacia atrás su imaginaria montera y hasta que la enfermera circulante no anunció que había caído del derecho no se encaró con el primer muslo de su lote. Sólo entonces empuñó el bisturí y con una decisión que impresionó a la residente le metió un tajo de treinta centímetros en menos de un segundo. Del fondo del corte surgió inmediatamente una línea roja que se ensanchaba a la misma velocidad, al tiempo que se escuchó un fuerte gemido procedente del otro lado del parapeto.
-Se queja –avisó el ayudante mayor.
Pero, mientras tanto, el doctor Fernández se estrujaba la sesera buscando una planta monocotiledónea de la familia de las liliáceas, de seis letras. El gemido había cesado y el ayudante no se atrevió a insistir.
-Va, tira: bisturí eléctrico –ordenó el cirujano extendiendo su mano derecha abierta sin dejar de mirar la hemorragia.
El morlaco reaccionó al primer chisporrotazo con una violenta sacudida de la parte de cuerpo que podía mover, acompañada de un quejido más fuerte que el anterior.
-Berna, que se está quejando… -Quiroga se cruzó de brazos y miró para las lámparas que iluminaban más sus cabezas que la herida recién abierta.
Berna chascó la lengua de fastidio y tiró el periódico al suelo. No era por la queja del paciente. Era esa jodida planta. Seis letras. Y empezaba por pe.
-Si es que no dais tiempo, coño. No tengáis tanta prisa, total, con la hora que es tendréis que suspender la última. ¡A ver, abuelo, ¿qué coño le pasa?!
El pobre viejo presuntamente anestesiado de cintura para abajo apenas podía articular palabras inteligibles. Además de pincharle la raspa el anestesista lo había sedado bastante, más que nada para que lo dejara en paz mientras resolvía el crucigrama y luego no hiciera preguntas molestas: «¿Cómo va todo?», «¿Falta mucho, doctor?», «¿Cuántos puntos me van a dar?»; y chorradas por el estilo. Eso de la raqui era buena por un lado, a menos anestesia general menos complicaciones y por lo tanto menos trabajo y también menos riesgo de denuncias por mala práctica. Pero tenía su lado malo, y era que los jodidos pacientes no dejaban de rajar y molestar con sus impertinencias.
-E…, e…, ue…, e…
-¿Qué dice? –gritó Berna mientras abofeteaba al viejo para que despabilara-. Hable más alto o más claro, que no le entiendo.
-E…, be…, ue…, e…, u…, yo…
-Creo que dice que le duele mucho –apostilló la enfermera ayudante de anestesia.
-¿Qué le duele mucho...? ¿Es eso?
-í…
-¡Hay que joderse con el abuelo!
El anestesista dejó de darle tortas a su medio paciente y ordenó a la enfermera que le preparase otra dosis de hipnótico, cosa que ya había hecho por su cuenta a la vista del panorama. El señor presidente se la administró a través de la goma conectada con la vena del codo y pidió a los diestros que se aguantaran un poco las ganas de seguir. Mientras el sedante hacía su efecto aprovechó para intentar salvar el escollo del crucigrama.
-A ver, vosotros que sois tan listos: ¿planta monocotiledónea de la familia de las liliáceas? De seis letras, la primera la p.
-¿Monoquée? –rió socarronamente el doctor Quiroga-. A ver, secando que sangra.
-¡Bah!, no sé ni cómo se me ocurre –desistió Fernández volviendo a su taburete con gesto agrio-, si no sabéis más que de huesos, y poco.
Quiroga taladró con la mirada el colodrillo plateado del anestesista. Le entraron ganas de contestarle que él ni siquiera eso sabía, y no digamos de pinchar la raspa, que ni con dos monosabios, y que pasándose como se pasaba la puñetera mañana haciendo crucigramas mientras los cirujanos sudaban sangre y los enfermos se enteraban de la faena ya podía saberse todas las plantas del mundo, y de paso que a ver si se ponía la puñetera mascarilla, que iban a poner una prótesis y si se infectaba el puerro[2] no iba a ser para el anestesista sino para el cirujano. Pero su mente, acostumbrada desde hacía lustros a reprimir cualquier manifestar en voz alta de las verdades como puños en aquella Casa, anuló todas aquellas palabras duras pero ciertas menos una que no pudo dejar que escupir contra la mascarilla y que era la única inconscientemente autorizada.
-Puerro.
Al cabo de unos instantes de comprobación el anestesista dio un respingo de asombro.
-¡Puerro, sí señor!, efectivamente. Qué grande eres, Rafita.
A Quiroga eso de Rafita sí que le jodía. Aceptaba gustoso su mote porque los Chicuelos habían sido grandes toreros y como buen aficionado que era consideraba un honor que lo motejaran como al último de la saga, Rafael, aunque no había sido tan buen matador como su padre Manuel. Pero ya no recordaba cuando había cumplido los cincuenta y lo de Rafita le sentaba como una patada en los huevos. O Rafael, o Chicuelo, o doctor Quiroga. Pero de Rafita, nada. Una ráfaga de odio ligero le nubló momentáneamente la voluntad e inmediatamente se arrepintió de haberle proporcionado sin querer a aquel borrico la definición que buscaba. «Y tú qué hijoputa y qué malo con la garrocha, Bernabín», fue lo que tuvo que tragarse para no tener que echarlo contra la mascarilla.
-Bueno, podemos seguir o qué. Que son las diez y media –zanjó el doctor Quiroga esforzándose en adoptar un aire serio y responsable que en él no colaba.
-Probad a ver –autorizó el anestesista sin levantar la vista de la cuarta vertical: «cada uno de los héroes griegos que acompañaron a Jasón para conseguir el Vellocino de Oro». Nueve letras de las que sólo conocía la segunda, una erre, gracias al puerro que acababa de inscribir en la segunda horizontal por gentileza del grande de Rafita.
Esta vez no hubo reacción a la chamusquina por parte del propietario de la carne y la intervención pudo proseguir. La residente de primer año, hasta ese momento nada más que un par de ojos desorbitados, demostró que también poseía una boca oculta por la mascarilla.
-¿Ya no le duele? –preguntó tímidamente.
-Eso no lo sabemos –respondió Quiroga entre chisporroteos-, pero lo que es seguro es que no se queja y por tanto no se mueve, que es lo que a nosotros nos importa. Anda, aspirad el humo, que no veo.
La joven doctora calló y acercó el extremo del tubo aspirador a la chamusquina. El humo de la carne quemada impedía apreciar el implacable avance del bisturí hacia las profundidades de una cadera oculta bajo una maraña de músculos, nervios, ligamentos y vasos sanguíneos. El cuchillo se llevó por delante una arteria de mediano calibre y un surtidor de sangre se elevó medio metro por encima de la boca de riego. Para cuando una de las seis manos fue capaz de pinzar la boca del vaso la sangre les había puesto a los tres cirujanos hechos un cristo. Demasiada fuerza en la bomba.
-Bernabé, ¿cómo está la tensión? –sugirió el primer ayudante.
Pero el doctor Fernández estaba más pendiente de la tripulación de la nave Argos que de cuanto sucedía al otro lado del tenderete de tela verde que presuntamente delimitaba un campo aséptico.
-¡Berna, coño, la tensión! –presionó Quiroga maldiciendo la sangre que le había dado en todo el ojo derecho.
-Doce ocho, doctor Quiroga –se apresuró a informar la enfermera de anestesia.
-¡Está de puta madre, hombre! –celebró el anestesista sin molestarse siquiera en mirar el monitor donde parpadeaban las cifras que indicaban las posibilidades que tenía el paciente de continuar vivo-. Lo que tenéis que hacer es ir más despacio, mirando lo que cortáis, sin prisa, hombre –consultó el reloj de pared-, porque ya podéis ir suspendiendo la tercera, las once menos cuarto y aún no habéis llegado al jodido hueso, por lo que veo…
Y acto seguido abandonó a Jasón y compañía en medio de la Cólquida para acudir en busca de un hidrato férrico hidratado de color amarillo utilizado como mena de hierro, de ocho letras, la cuarta de las cuales lo era también del nombre de esos malditos héroes griegos que se negaban a identificarse.
-No sé como se llamarían pero seguro que eran todos maricones –aseguró el doctor Fernández mientras se internaba en la mina de hiero-. Sólo hombres en un barco, y encima griegos…
Al Chicuelo se le empezaron a hinchar las pelotas en silencio.
-…seguro que se pasarían el día dándose por culo en cubierta y así como cojones iban a encontrar el vellocino ese, ¿verdad?
La doctora residente de primer año no pudo evitar volverse hacia el Rincón del Pasatiempo. El gesto no era gran cosa para manifestar la repugnancia que le producían esos comentarios pero tampoco fue capaz de llegar más lejos. Ella era una recién llegada en período de formación mientras que aquel burro con gafas de cerca y bozal descolgado contaba tres trienios por pesuño. El vozarrón del cirujano principal devolvió su atención al campo quirúrgico.
-Preparar el saco que vamos a luxar –ordenó a sus ayudantes.
A continuación agarró el cuarto trasero del paciente con sus manazas y lo retorció hacia fuera con todas sus fuerzas aumentadas aún más gracias a la fantasía de que era el cuello del anestesista lo que estaba retorciendo hasta el límite de la rotura de la extremidad. La bola del jamón[3] se resistía a abandonar su alojamiento pero en el último cuarto de siglo no había caído en aquel quirófano cadera capaz de resistir la extraordinaria potencia muscular de Rafael Quiroga, alias Chicuelo. Un fuerte chasquido de cava descorchado anunció al mundo la proeza. Los ayudantes introdujeron la pierna totalmente volteada del revés en un saco de tela y a partir de ese momento comenzó la parte más delicada de la intervención.
-Motor –reclamó Quiroga.
Mientras la instrumentista ponía a punto la sierra eléctrica necesaria para rebanar el cuello del fémur el diestro, animado por la buena marcha de la lidia, pidió música. Los lunes por la mañana la banda no solía andar muy boyante, de manera que se hizo de rogar. Sólo ante la convicción de que sin música Chicuelo no seguiría operando, accedieron a tocar.
-Al pasar por la Calle Mayor… -invitó el espada.
-¡Bomba, Gallito y Vicente Pastor! –respondieron enfermeras y cirujanos ayudantes con más resignación que entusiasmo y desafinación que unísono. Pero a Chicuelo le pareció una respuesta suficiente y continuó tarareando el pasodoble.
-¡Chumpa chumpa chumpa chuun! –remató el cirujano principal marcando el compás del pasodoble con la punta del aspirador a guisa de batuta.
El presidente cabeceó al otro lado de las tablas. La instrumentista puso la motosierra en manos de Quiroga y en menos de tres compases el hueso quedó desprendido de su base. El cirujano lo tomó en sus manos y comprobó el verdadero alcance del desgaste detectado en las radiografías que le había hecho a su paciente ocho meses antes en la consulta. Mientras contemplaba la pieza le admiró una vez más su parecido con el extremo de un gigantesco glande en ebullición. La enfermera circulante le dio a la instrumentista un suave codazo ante la inminencia del momento estelar de la intervención, cuando el doctor Quiroga mostraba al respetable su cabeza de fémur transmutada en la de un miembro viril inflamado por la sangre, duro como el pedernal y talla orangután y exclamaba: ¡cuántas se conformarían con menos!
Pero la previsión falló esta vez. Aquel día, aparte de ser lunes, le depararía al doctor Quiroga su enésima guardia. Y estaba hasta los cojones de hacer guardias.
-¡Limonita, coñño!
Gracias a su perseverancia y a la perspicaz interpretación de su color amarillo, el anestesista había dado al fin con el hidrato férrico hidratado y animado por el éxito se lanzó a la localización de una cabeza de partido judicial de cinco letras que ocupaba la primera vertical de su crucigrama. Debería de estar chupada porque la segunda letra era la pe (de puerro) y la cuarta la ele (de limonita), pero con ser importantes estos datos el definitivo para la identificación de la población llegó por un camino inesperado. Pues de Épila, que ese era sin duda el nombre, procedía la familia de su cuñado Ernesto, que aparte de imbécil era tan cabezota como según el Berna lo eran todos los de aquella tierra.
-¿Qué ha dicho que le prepare, doctor Fernández? –se apresuró a preguntar la enfermera de anestesia, sorprendida mientras cuchicheaba con sus compañeras lo raro que estaba aquella mañana el doctor Quiroga por no haber repetido lo de la conformidad de tantas con menos. El anestesista cayó enseguida y celebró la divertida confusión de su ayudante con una risotada falsa dirigida al resto del auditorio.
-¿El qué, limonita? ¡Ja, ja, ja! No, hombre, eso no es un veneno, es un hierro, y de poner hierros se encargan estos señores. ¡Limonita! La verdad, no sé qué coño os enseñan en la escuela. ¡Ay, ay, ay…!
La mascarilla y el flequillo que le colgaba hasta las pestañas ocultaron el súbito enrojecimiento que cubrió el rostro de la enfermera. Estimulado por la buena marcha del crucigrama, el anestesista se animó a interesarse por lo que estaba sucediendo en la operación por vez primera desde que había comenzado. Miró su reloj de pulsera y asomó su gruesa nariz descubierta por encima del tenderete.
-Qué, cómo vais.
-Ya ves, fresando –contestó Quiroga.
-¿O sea?
-Pues si todo va bien: media hora.
Era lo único que le interesaba saber y volvió al banquillo dispuesto a aplicar su particular factor de conversión del tiempo. Como en el baloncesto, cada minuto de intervención quirúrgica declarado por los cirujanos se convertía al final en dos, en tres y hasta en cuatro. ¿Media hora? Una por lo menos, y eso tratándose del Chicuelo; en las manos de los más torpes del departamento de Ortopedia serían dos. Y eso sólo de intervención. Luego había que despabilar al paciente, montar un safari para traer a los mulilleros verdes, sacar al paciente al patio de arrastre, retirar los trastos de operar, esperar a que el otro gremio que nunca daba abasto y también estaba privado del don de la ubicuidad, las limpiadoras, retiraran la sangre caída en el coso, y que los monosabios blancos encajonaran al siguiente paciente del lote desde su chiquero hasta la entrada del toril, donde nuevamente los verdes, ya refugiados en su escondite debían cogerles el relevo a los blancos y conducir la camilla hasta el quirófano recién limpiado, momento en el que se reunía de nuevo la cuadrilla en el patio de caballos. Todo ello duraba otra hora por lo menos, así que Fernández echó las cuentas: eran las diez y media, más tres cuartos de hora todavía de intervención, las once y cuarto, más otra hora entre despabile, arrastre, recogida, limpieza y traslado blanquiverde, las doce y media como pronto para comenzar la segunda intervención. ¿Y qué decían que les quedaba después de la cadera?
-Lo sabes de sobra –aseguró Quiroga mientras le daba el último repaso con la broca al hueso-, unos juanetes y un tobillo.
El anestesista soltó un «¡Ya, ya...!» insolente y provocativo.
-Los juanetes puede, pero el tobillo ni soñéis. Porque encima querréis abrirlo por los dos lados, como si lo viera.
-La residente se empinó y cuchicheó algo en el oído de Quiroga, que lo repitió en voz alta pero sin demasiado convencimiento.
-Berna, el tobillo es el que se suspendió el viernes a última hora, así que habrá que hacerlo si no queremos líos.
El anestesista chupó el capuchón del bolígrafo con los ojos entrecerrados.
-Esperar un momento, no será el mismo que me quisisteis meter doblado el sábado por la mañana, ¿verdad?
-Pues… -Quiroga buscó la respuesta en los ojos de la residente-, sí, me parece que es el mismo.
-¡Hostia con el tobillito!, si parece que me persigue, ¿es que no se da cuenta de que no soy su tipo? –chisteó Fernández sin ningún éxito.
-Está ingresado desde el martes, lleva casi una semana esperando –osó decir en voz audible la residente sin retirar la vista de la herida.
-¡Y a mí qué cojones me importa! –Fernández se incorporó de un brinco, dobló exageradamente su muñeca izquierda y se la puso delante de las narices al cirujano principal mientras propinaba golpecitos a la esfera del reloj de pulsera con la yema del índice derecho-. Yo a partir de la una y media no duermo ni a Dios, ya lo sabéis. Así que elegir: o los juanetes o el tobillo. Y, Chicuelo, escucha esto: ¡tararíiii!
Era el primer aviso y el anestesista regresó al callejón para concentrarse en la condenada «figura de dicción que consiste en añadir algún sonido al principio de un vocablo», octava horizontal, ocho letras; que se le estaba resistiendo más de la cuenta. Se concentró tanto en su pasatiempo que no escuchó la solución que el doctor Quiroga iba a proporcionarle de nuevo sin querer.
-Venga, no le hagáis ni caso al presidente, que está de lunes el jodío. Vamos con la prótesis.
Preparar los implantes de metal y plástico llevaba su tiempo y mientras los ayudantes lo pasaban lavando a jeringazos la carne viva Quiroga trató de reorganizar lo que quedaba de mañana. Como tenía por delante veinte horas de presencia en el hospital no le disgustaba la idea de suspender alguna de las dos intervenciones programadas que quedaban. Así estaría más descansado si la guardia fuera de las malas. Aunque llevaba casi treinta años haciéndolo semana tras semana todavía le encontraba algún gusto a operar pero con la prótesis de cadera, la reina de las intervenciones que se practicaban en el departamento, se daba por satisfecho. Por un simple tobillo y no digamos unos miserables juanetes ya no se peleaba.
-Bueno, pues si nos vas a suspender una que sean los juanetes, que el tobillo aparte de ser una fractura ya se suspendió la semana pasada. El Juanete puede esperar. Señorita –se dirigió a la circulante-, llame a la planta y que le den de comer al Juanete.
-Hubo un rápido intercambio de miradas entre las tres enfermeras y luego la circulante carraspeó y se atrevió a replicar.
-Doctor Quiroga, que es la madre de una compañera, no vamos a hacerle esa faena…
-¿Quién? –atacó Quiroga, tenso, interrumpiendo los martillazos. No soportaba a los recomendados y menos si eran madres de “compañeras”.
-La señora de los juanetes, que es la madre de Yolanda Rodríguez, la auxiliar de cardio[4] –suplicó la instrumentista con tono lastimero.
-¿Auxiliar? –protestó el cirujano arreándole tal martillazo al vástago de la prótesis que a punto estuvo de cascar el hueso por cuyo interior era ya imposible seguir avanzando-. ¡No-en-tra-más, el hijoputa! –siguió martilleando a pesar de todo-. ¿Desde cuándo las auxiliares son vuestras compañeras? ¿No habíamos quedado en que son fregonas tituladas?
En ese momento sonó el segundo aviso desde el palco presidencial.
-¡Tararíii, tararíii!
-¡Joder con el alguacilillo! –protestó Chicuelo-, si no ha podido pasar tanto tempo desde el primero…
Pero la circulante, ajena a lo que sucedía en el ruedo, estaba dispuesta a tragarse lo que hiciera falta por su noble causa.
-Ande doctor Quiroga, no se haga el duro, que ya sabemos que es buena persona. Qué más da que sea auxiliar, si no nos portamos bien con la gente de la Casa ya me dirá usted con quién…
La Casa. Así es como algunos trabajadores llaman a la empresa que los mantiene ocupados. Como los dos mil empleados públicos del Hospital General Santos Cosme y Damián. Si se tiene en cuenta, primero: que la ciudad ronda los ciento treinta mil hígados; segundo: que dos mil de estos a su vez trabajan en el hospital; tercero: que cada uno de ellos forma parte de un grupo de unos diez familiares y amigos susceptibles merecedores de la privilegiada condición de recomendados cuando precisan algún tipo de asistencia; y cuarto: que cada uno de estos pacientes de trato preferente dispone a su vez de un censo particular de familiares, amigos y conocidos que pueden visitarle durante su internamiento hospitalario cuando les venga en gana, puede afirmarse que todos los años prácticamente toda la población acude varias veces a un hospital que conocen al dedillo y por el que pueden moverse como Pedro por su Casa. De ahí el nombre con que el Hospital General Santos Cosme y Damián es conocido por todos: la Casa. Ningún habitante de la ciudad dice me voy al hospital, o Fulano está ingresado en el hospital, o tal tienda está muy cerca del hospital. Siempre «la Casa». Un lugar del que todo el mundo sin excepción echa pestes pero que a juzgar por lo mucho que lo frecuentan es algo tan necesario para seguir existiendo como el oxígeno que respiran o el alcohol que ingieren casi a partes iguales desde los catorce años.
A Antonio Igea la peculiar relación de la ciudad con su hospital le parecía digna de un trabajo de investigación sociológica merecedor de una tesis doctoral. Como el resto de los hospitales del Sistema Estatal de Salud, el Santos Cosme y Damián es una de las colonias del estado más pobladas por uno de sus más temibles especimenes: el funcionario. Interinos los menos y propietarios en su mayor parte, los casi 2.000 trabajadores que pululan por la Casa durante las veinticuatro horas de cada uno de los 365 días del año entre médicos, enfermeras, auxiliares de clínica, administrativos, celadores y gremiales (fontaneros, calefactores, planchadoras, pinches, electricistas, e Hipócrates sabe cuántos más...) comparten, al margen de su categoría profesional, una misma situación: la de ser funcionarios. En un país donde el colectivo sentido de la propiedad (coche en propiedad, piso en propiedad, cónyuge en propiedad) posee una fuerza atávica superior incluso a la del instinto de supervivencia, la mayoría de sus habitantes no se conforman con poseer un puesto de trabajo fijo o indefinido. Debe de ser, además, una «plaza en propiedad». Los afortunados empleados públicos que lo consiguen pasan a engrosar el abultado colectivo de propietarios y el inicio de su vitalicia relación laboral se denomina, con toda propiedad: «toma de posesión». Significa que el nuevo servidor de un Estado al que no parará de vilipendiar el resto de su funcionarial existencia dispondrá de por vida de una parcelita en el vasto y generoso huerto de la administración con la que podrá subsistir y mantener una familia, haga lo que haga o deje de hacer. Dará igual si la riega o no, si se tronza el lomo cada mañana para cultivarla o se tumba a la bartola hasta la hora de volver a casa, si hace de ella un ubérrimo vergel, un yermo reseco o un asqueroso muladar. Si sus frutos son variados o monótonos, prodigios o birrias, abundantes o escasos. Porque, a fin de mes, un Estado en apariencia fuerte y todopoderoso pero realmente vulnerable e indefenso, atomizado en manos de millones de latifundistas administrativos vitalicios, les recompensará de la misma manera. En los países donde hay más funcionarios que moscas no sólo la Justicia es ciega. También lo es la Agricultura, y la Industria, y la Educación, y la Defensa. Y, desde luego, la Sanidad. Pues a la hora de retribuir a sus servidores públicos no distinguen entre aplicados y vagos, cumplidores y jetas, probos y sinvergüenzas, rentables y ruinosos, amables y caraperros. El Estado cierra los ojos y da la orden de ingreso de las nóminas en los millones de cuentas bancarias. Antonio Igea lo tenía muy claro.
-Así ha sido, es y será siempre mientras sigan existiendo Estados funcionariales, desde luego, pero sobre todo mientras no se sea capaz de erradicar esa lacra de los sindicatos del mismo modo que se hizo con cosas parecidas como la peste bubónica, el cólera o la viruela.
Por lo que respecta a los trabajadores de la Casa, el interés científico desde un punto de vista sociológico residía, según su máximo responsable, en el siguiente portento, tan inexplicable como asombroso: el inquebrantable empeño por conseguir un puesto de trabajo en una empresa de la que todos echan pestes y en la que absolutamente nadie, se siente bien pagado, debidamente reconocido y, a la postre, satisfecho. En cuanto al resto de la población, que son todos los que no han conseguido formar parte de la hipertrofiada plantilla de la Casa, sería para Igea la otra cara del mismo fenómeno: todos despotrican del hospital pero nadie se priva de acudir a él todas las veces que su organismo sea capaz de resistirlo para inflarse a radiaciones ionizantes, dejarse chupar la sangre, mostrar sus más íntimas secreciones, consentir que les metan un cable óptico o simplemente el dedo por algún orificio natural, someterse a innecesarias intervenciones quirúrgicas o exponerse a todo tipo de complicaciones yatrogénicas[5] por el mero hecho de aventurarse en el interior de un centro hospitalario.
Para Antonio Igea, la Casa encierra entre sus desvencijadas paredes un doble misterio de contradicción que en realidad son dos. Primer misterio: si nadie se siente satisfecho trabajando en ella, ¿por qué todos se matan por conseguir una plaza? Para explicarlo podría argumentarse que la insatisfacción es el inesperado resultado de ejercer un trabajo que se inició con toda la ilusión, pero el razonamiento no se sostenía por dos razones: porque resulta imposible carecer de las más negativas referencias procedentes de los tres o cuatro trabajadores insatisfechos que sin duda conoce todo aspirante, pero, y, sobre todo, porque en más de medio siglo de funcionamiento de la Casa no se conoce ni un solo caso de empleado, sea cual fuere su categoría profesional, que haya renunciado a su plaza una vez obtenida y por frustrante o insatisfactorio que pueda ser el desempeño.
Segundo misterio: si todo el mundo opina que la Sanidad Pública es una mierda tercermundista, ¿cómo es que todos los años prácticamente toda la población solicita voluntariamente sus servicios? Aparte de porque su cobertura es universal y gratuita, el argumento esta vez podría ser que en caso de enfermedad o lesión grave no queda otra que acudir. Pero tal verdad no es válida para el resto de los casos, es decir, el 99%, en los que los abusuarios de la Sanidad acuden a ella sólo porque no les cuesta dinero.
A pesar de la pesimista teoría hospitalaria de su director, pertenecer a la gran familia de la Casa tiene sus ventajas. Una de ellas es el mayor número de posibilidades que tiene una mujer de setenta años de que su operación programada de juanetes se lleve a cabo efectivamente si posee un vínculo lo bastante sólido con alguno de sus trabajadores. En la Casa ser madre de auxiliar es menos que madre de enfermera y no digamos que madre de médico, pero para una simple operación de juanetes puede ser más que suficiente.
-Venga, hala, hacemos el juanete…
-¡Ay, doctor Quiroga, si es que es usted un sol!
La enfermera circulante de uno de los diez quirófanos que a trancas y barrancas iban sacando como podían el trabajo aquel lunes plomizo, el número dos, una de las propiedades de Ricardo Berzosa, el jefe de Cirugía Ortopédica, se abalanzó sobre el teléfono y marcó el número de la planta de hospitalización, otra de las posesiones de la taifa.
-Oyes, ¿eres Mariló, verdad? Te llamo del quirófano dos, que se va a hacer el Juanete, o sea que… Eso, que no le deis de comer… ¿Al Tobillo?, no sé, espera que pregunto… Doctores, que si le dan de comer entonces al Tobillo.
-¡Sí, sí, claro! Y de merendar, si quieren, y de cenar, por mí le pueden dar hasta el desayuno de mañana y todo junto –exageró Bernabé Fernández eufórico gracias al súbito descubrimiento del nombre de los maricones del Vellocino-. ¡Argonautas!, qué hijoputas…
A la hora estimada de inicio de la segunda operación, las doce y media como pronto, quedarían teóricamente casi otras tres horas de posible actividad quirúrgica, pero ya era lunes por la tarde y la suerte del quirófano dos estaba echada. Después de ponerle cadera nueva al jubilado más sano de toda la provincia ya no habría tiempo más que para una segunda operación. Pues tal había sido la decisión tomada por el anestesista con el pasivo consentimiento del cirujano adulto. Sus ayudantes, los residentes, no opinaban. El de cuarto año vio resignado cómo se esfumaba su apetitoso tobillo, que Rafael Quiroga le habría dejado operar sin duda. Con la prótesis había tenido suficiente y estaba cantado que les cedería las dos intervenciones restantes a los mires[6] ávidos de operar.
-¡Tararíii, tararíii, tararíii! –trompeteó Bernabé Fernández sin levantar la vista del periódico.
El tercer aviso cayó mientras los residentes se conformaban con las migajas de cerrar la herida. Rafael Quiroga le hizo un corte de mangas a la presidencia que el anestesista no pudo ver mientras pensaba lo injusto que era el trabajo en aquella Casa: cobrar lo mismo por operar una cadera que por resolver un crucigrama y encima sin escuchar ni un solo aviso aunque tardara más de la cuenta en resolverlo. A Chicuelo se la soplaba la actitud del presidente. Consideró que la faena merecía cuando menos una vuelta al ruedo y por su cuenta, como hacen los toreros con carácter, se puso a darla saltando por encima de cables y tubos, recogiendo del suelo las compresas ensangrentadas y lanzándolas contra las paredes del quirófano como si fuera devolviéndole al respetable los presentes arrojados al ruedo. Finalmente, ante la indiferencia general, se enfundó en la bata a guisa de capote de paseo, recogió su imaginaria montera y abandonó el coso por la puerta de cuadrillas canturreando el estribillo de su pasodoble preferido:
-.... porque así no se adivina
que enterraste un «te adoro»
bajo el tronco de una encina,
ganadera salmantina
con divisa verde y oro.
[1] Raqui: apócope de raquianestesia o anestesia de cintura para abajo a través de una inyección en la columna vertebral.
[2] En la jerga médica, paciente especialmente grave o complicado.
[3] Coloquialmente, la cabeza del fémur donde este hueso encaja en la pelvis.
[4] Cardiología
[5] Yatrogenia es el conjunto de lesiones o enfermedades producidas por los profesionales sanitarios en el ejercicio de su actividad, siempre con la mejor de las intenciones.
[6] Plural coloquial de MIR (médico interno residente).
