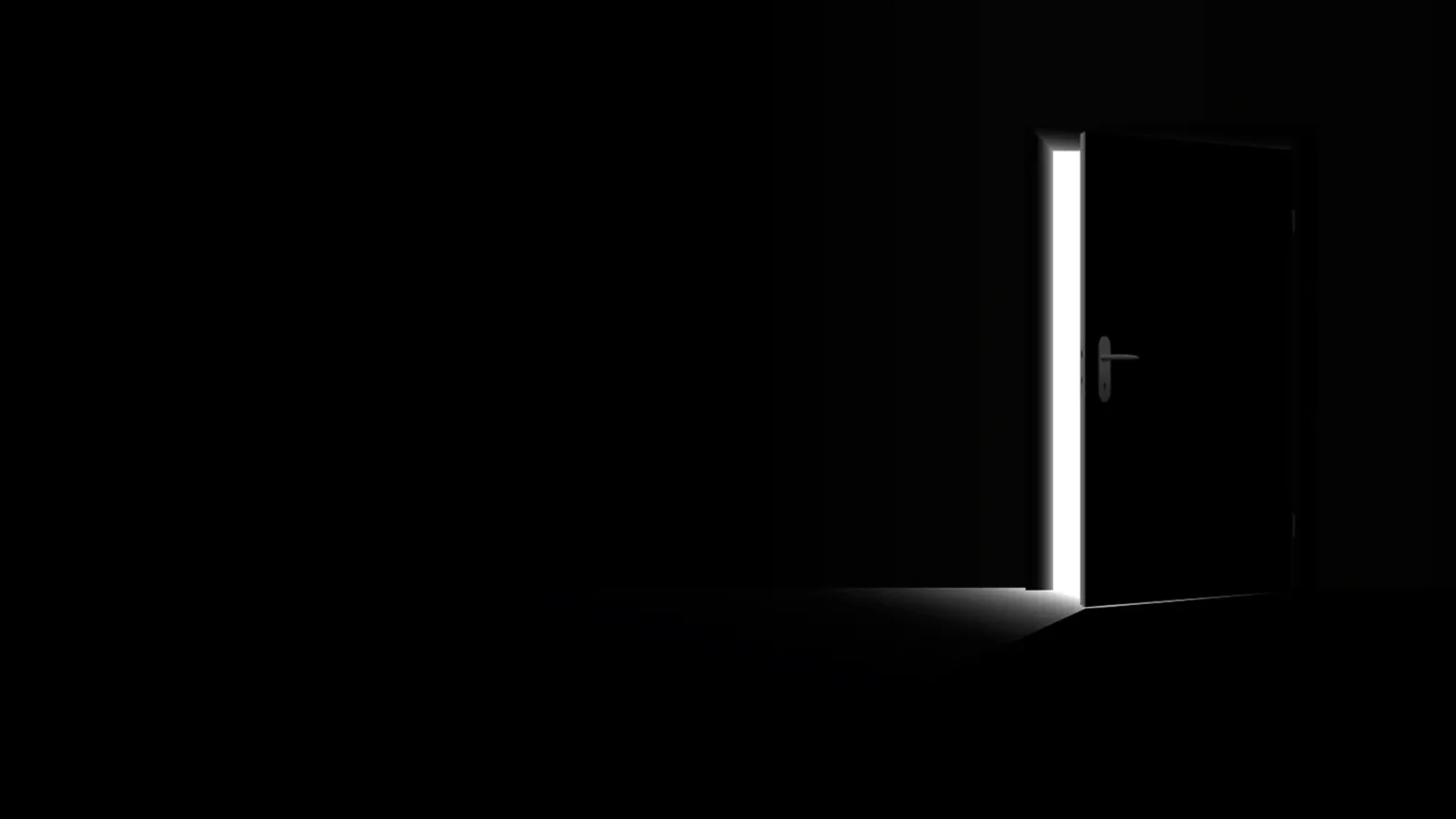Cuando vine al mundo mi padre ya era el personaje más poderoso e influyente de la ciudad. Hijo y nieto de humildes labradores, cuando le llegó el turno de heredar la azada desertó del campo y huyó a la ciudad, donde sabe Dios cómo en pocos años se convirtió en un pujante constructor. Audaz emprendedor, se fue embarcando en proyectos cada vez más importantes y ambiciosos hasta que su pujante empresa acabó triunfando en la mismísima capital de la nación. Mas, a pesar de su espectacular triunfo, a mi padre parece que no se le subió el éxito a la cabeza. Prueba de ello fue su decisión de no abandonar la pequeña ciudad de provincias donde había arrancado su fulgurante carrera. Con todo, su poderío económico, adquirido en un tiempo tan corto, dio como resultado inevitable la construcción de la imponente casona que con tanto acierto bautizaría nuestra madre con el nombre de Villa Hermosa.
El edificio, de planta rectangular, constaba de un sótano y tres alturas. En la primera se encontraba el gran salón familiar, asomado al frondoso jardín francés a través de una rotonda acristalada sobresaliente de la fachada trasera. A derecha e izquierda del salón se situaban la sala de billar y el cuarto de música, que junto con el comedor y un pequeño recibidor flanqueaban el impresionante vestíbulo, situado frente al salón, cuya altura alcanzaba hasta el mismo techo del edificio, por donde penetraba abundante luz natural a través de una claraboya de vidriera multicolor. Del vestíbulo arrancaba la escalera que comunicaba con los dos pisos superiores. En el primero de ellos estaban situados los dormitorios de mis tres hermanas, el tocador de mi madre, el despacho de mi padre y la alcoba de ambos. En el último, finalmente, dormíamos los chicos; junto a las habitaciones estaba el cuarto de jugar y eEntre éste y mi dormitorio se hallaba la habitación cerrada.
Ocupaba la esquina de mediodía con poniente, a la derecha del balcón semicircular abierto sobre la rotonda del salón, cuya altura era la de las dos primeras plantas juntas. Su única ventana estaba abierta en la fachada posterior, por tanto la que daba al jardín. La puerta del misterioso cuarto permanecía siempre cerrada, y de ahí el nombre que todos utilizábamos para referirnos a él: la habitación cerrada. En aquella inmensa vivienda, habitada por la numerosa familia del hombre más rico de la provincia, los miembros de su prole alcanzábamos el uso de razón en el momento en que sabíamos de la existencia de la habitación cerrada. La revelación del secreto se efectuaba de acuerdo con un ritual inaugurado por primera vez cuando el primero de los seis hijos de mi padre comunicó cierta noche a mi hermana mayor, segunda de la serie, la existencia de una puerta que jamás había logrado franquear. Desde ese instante, la existencia del cuarto secreto de Villa Hermosa se convirtió en una especie de obsesión contagiosa que aproximadamente cada dos años se cobraba una nueva víctima, mediante la transmisión del secreto al hermano siguiente. Al parecer, sólo nuestro padre poseía la llave de la famosa puerta, y sólo él penetraba, aunque rarísima vez, en la habitación cerrada. En alguna ocasión llegamos a sorprenderle entrando o saliendo del recinto prohibido. Pero de ninguna manera nos hubiésemos atrevido ninguno a preguntárselo directamente a él. Entonces, cuando la curiosidad arreciaba, corríamos en busca de nuestra madre: «Mamá ¿qué hay en la habitación cerrada?». Y madre, sin levantar la vista del bordado, el libro o el teclado, imperturbable, nunca nos contestaba. Con lo cual la expectación, en vez de menguar, se redoblaba.
En aquellas circunstancias, era lógico que se disparasen las especulaciones. En aquella casa había de todo, estaba llena de los más diversos objetos, muchos más de los que cualquier otro niño de la ciudad hubiese visto en su vida. Mi padre coleccionaba cosas tan dispares como armas de fuego, bastones, catalejos, máscaras exóticas o sellos, pero todo estaba a la vista, ostentosamente expuesto en muebles, vitrinas y paredes. ¿Qué otras cosas más podía poseer aquel hombre que no pudiésemos contemplar los demás, como sucedía con el resto de las pertenencias orgullosamente exhibidas desde todos los rincones de Villa Hermosa?
Entre los seis hermanos, elaboramos las más variadas (y disparatadas) suposiciones. La más defendida sostenía que la habitación cerrada era una enorme caja fuerte repleta de deslumbrantes tesoros que nuestro padre, ausente de la Villa casi todo el año, habría traído de sus frecuentes viajes a países muy ricos y lejanos. Otras veces, en cambio, queríamos creer que se trataba de un arsenal, un acopio de armas más mortíferas y poderosas que los anticuados trabucos que adornaban el salón, con las que padre nos defendería si atacaran los rusos, los alemanes o los japoneses. Incluso llegó a invadirnos la terrible sospecha de que la habitación cerrada pudiese encerrar cosas espantosas, tales, tales como fantasmas, monstruos o, al igual que en la habitación cerrada del castillo de Barbazul, hermosas mujeres desangradas.
La intriga llegó a ser tan poderosa que, cierta calurosa tarde de verano, decidimos por unanimidad transgredir nuestro particular tabú familiar, averiguando por nuestros propios medios qué era lo que ocultaba la misteriosa puerta. En el plan, trazado con meticulosidad más propia de un atraco a un banco que de un juego de niños, nos comprometimos los cuatro hermanos pequeños, pues los mayores se encontraban aprendiendo idiomas en el extranjero.
Solamente existía un modo de saber lo que había en la habitación cerrada, tan simple como lleno de dificultad y riesgo: asomarnos a su interior desde fuera de la casa, a través de la ventana. Para ello, debíamos esperar a que padre entrase en la habitación, pues cuando lo hacía levantaba la persiana, que el resto del tiempo permanecía completamente bajada. Entonces, uno de nosotros, concienzudamente entrenado para ello, treparía hasta la copa del castaño de Indias situado justo frente a la ventana, aunque a considerable distancia. Desde allí, con la ayuda de unos gemelos de teatro hábilmente sustraídos de la colección de nuestro padre por un tercer cómplice, sabríamos al fin qué contenía el cuarto secreto de Villa Hermosa, sin temor a ser descubiertos.
A pesar de su complejidad, la ejecución del plan resultó un éxito. Sin embargo, el resultado no pudo ser más decepcionante, más inesperado ni más incomprensible: la habitación estaba completamente vacía. Quitándonos los prismáticos unos a otros, impacientes y ansiosos, pudimos contemplar, desconcertados, la imagen de nuestro padre sentado en la tarima, apoyados contra la pared, frente a la ventana, con las piernas extendidas y los brazos cruzados, moviendo la cabeza muy despacio y en todas direcciones, como siguiendo con los ojos el vuelo de una mosca, y con una rara expresión de bienestar transfigurando su rostro.
El desencanto colectivo producido por el descubrimiento acabó en un sólo día con aquello que más nos unió a los seis hermanos durante los años de nuestra infancia en Villa Hermosa: la obsesión por la habitación cerrada. Para mí, sin embargo, el auténtico enigma de la habitación cerrada no había hecho más que comenzar. Al otro lado de una puerta cerrada puede esconderse cualquier cosa capaz de coexistir en la imaginación de un niño. Es mucho más difícil adivinar lo que se oculta en la mente de un hombre poderoso encerrado en medio de la nada, tirado en el suelo frente a la luz del sol y disfrutando aparentemente con la contemplación de una habitación absolutamente vacía.
Unas veces pienso que para aquel empresario infatigable la habitación cerrada debía ser la representación de lo disponible, lo por hacer o poseer, un estímulo capaz de mantener siempre despierta su ambición. Otras, por el contrario, que quizás añoraba la pobreza de sus comienzos, los lejanos días de juventud, ilusión y dicha, sus más valiosos bienes, los cuales habría ido perdiendo en progresión inversa a la adquisición de valores bursátiles, objetos de arte y demás objetos raros y caros que atestaban el resto de las habitaciones.
Jamás podré salir de dudas, pues resulta muy difícil tratar siquiera de asomarse a esa habitación cerrada a cal y canto que es el alma de un padre con el que jamás pudiste hablar. Cuando eras pequeño, porque nunca te sentó en sus piernas, dispuesto a hacerlo. Y ahora que eres mayor, porque, desgraciadamente, ha muerto.